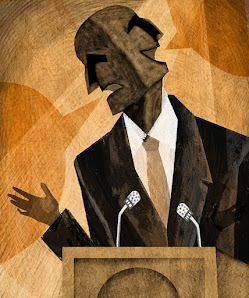(Publicado en Brújula Digital y ANF el sábado 5 de julio de 2025)
El miércoles 25 de junio se produjo una reunión entre tres candidatos presidenciales que acudieron prestos a la convocatoria de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), para participar en el Foro Agropecuario, sin saber sabiendo que en el curso de esa mañana iban a firmar compromisos bastante comprometedores.
Los de la CAO, ni cortos ni perezosos, armaron un corralito perfecto para que cayeran ahí como borregos Tuto Quiroga, Manfred Reyes Villa y Samuel Doria Medina, y ante los ojos de la opinión pública mostraran de manera elocuente que su programa de gobierno toma en cuenta todas las exigencias que les fueron presentadas por los empresarios, una suerte de pliego petitorio de los cooperativistas mineros, que quieren todo sin dar nada a cambio, y que dejan detrás una estela de daños al medio ambiente. Sólo piensan en su sector, nunca en el país.
Como no podía ser de otra manera, se elevaron voces y hubo reacciones de crítica frente a esos acuerdos que no comprometen solamente a los candidatos, sino a los que piensan votar por ellos. No sé cuántos votos aporta la CAO con sus afiliados, pero seguramente son muchos menos de los que necesitan los candidatos para llegar a la presidencia.
El agronegocio cruceño es uno de los grandes poderes fácticos de Bolivia. Lo es desde la época de Banzer, cuando la dictadura militar privilegió con créditos fáciles a numerosos empresarios, sobre todo en el sector algodonero, que nunca pagaron las deudas que habían contraído, pero sí les alcanzó para comprarse departamentos en Miami y en Buenos Aires y vivir como duques a costilla de los beneficios del Estado.
Nadie duda que la agroindustria es uno de los sectores económicos de importancia en cualquier país (y antes de morir mi padre se sentía de alguna manera “culpable” de su desarrollo en Bolivia), pero no debe serlo en condiciones que no sean ventajosas para el país.
Se dice que la agroindustria es beneficiosa para Bolivia, pero ¿cómo se mide eso? No me basta que me cuenten que representa un porcentaje de 16% del producto interno bruto (PIB) o una décima porción del total de las exportaciones. No me sirve el dato, si es que eso no incide en mejorar la calidad de vida de los bolivianos. Ya sabemos lo que significan los “per cápita”: unas cabezas son más grandes que otras cabezas.
Veamos unas cuantas preguntas que quizás los candidatos presidenciales no quisieron considerar, ávidos como estaban de asociarse a los bien alimentados agricultores y ganaderos de Santa Cruz.
¿Cuántos empleos estables genera la agroindustria cruceña? Cuando digo “estables”, me refiero obviamente a aquellos que cotizan en el sistema de pensiones y cuentan con seguro médico, no a los trabajadores “golondrina” que trabajan a destajo. Pero según la CAO, la agroindustria genera “un millón y medio de empleos”… Andá cantale a Gardel.
¿Cómo se beneficia con el agronegocio el sistema nacional de salud o de educación? En otras palabras, ¿qué impuestos recibe el Estado a cambio de las ventajas que otorga a la agroindustria?
¿Cumple el agronegocio con las leyes y regulaciones vigentes en el país, y con las recomendaciones de organismos internacionales sobre temas tan sensibles como el de los agrotóxicos o las semillas genéticamente modificadas?
¿Qué incidencia tiene la agroindustria en la seguridad alimentaria de Bolivia? ¿Vamos a comer soya y palma africana, o pelearnos con los chinos por el precio de un kilo de carne?

Quiroga, Reyes Villa y Doria Medina
El corralito de la CAO terminó con muchas sonrisas que son un pésimo augurio para los defensores de la tierra en Bolivia. No es un secreto que el agronegocio ha sido uno de los principales beneficiados durante los veinte años de gobiernos depredadores del MAS y ahora pretende seguir siéndolo en el próximo gobierno.
No perdamos de vista un hecho fundamental: la agroindustria extensiva de Bolivia es un negocio orientado a la exportación y sólo marginalmente a la seguridad alimentaria de Bolivia.
Detrás de los incendios y de la deforestación salvaje de millones de hectáreas en años recientes, no estaban solos los avasalladores “interculturales”, sino que detrás de ellos estaban los intereses del agronegocio de expandir la frontera agrícola no sólo con el propósito de producir más soya, palma africana o pastizales para ganadería vacuna (que consume millones de litros de agua dulce), sino por la estrategia de acumular y especular con el valor de la tierra.
La voracidad y codicia de los acaparadores de tierras en el oriente de Bolivia no tiene límites. Aunque la Constitución Política del Estado en su Artículo 398 limita la posesión de tierra a 5.000 hectáreas productivas y restringe la doble titulación, las extensiones que poseen algunas familias de agroindustriales superan con creces esa extensión.
No es la única preocupación: el Estado ha sido incapaz de regular el uso de transgénicos, y de sintonizar las normas nacionales con las recomendaciones internacionales. En Bolivia las semillas genéticamente modificadas se usan indiscriminadamente al margen de la poca reglamentación existente. Mientras en otros países se ha expulsado a compañías como Monsanto, aquí las semillas transgénicas han invadido incluso la agricultura familiar.
Se equivocan quienes solamente ven en los transgénicos un problema para la salud. Los estudios realizados por instituciones internacionales especializadas muestran que el daño mayor es sobre la economía de los países, en la medida en que tienen que pagar de manera cíclica las patentes para el uso de semillas OGM, diseñadas de manera que no pueden generar nuevas semillas, como sucede con los cultivos nativos, que van desapareciendo a medida que se imponen los cultivos transgénicos.
Por otra parte, el uso intensivo de agrotóxicos representa un peligro comprobado para la salud. Muchos de los químicos que se utilizan están prohibidos en otros países, pero en Bolivia no existe ningún control. No es casual que quienes fumigan los cultivos tengan que vestirse con trajes y máscaras especiales (o “espaciales”), para evitar el envenenamiento por los químicos que se utilizan.
A pesar de todo lo anterior, la CAO pidió más ventajas al próximo gobierno (subvención de combustibles, biotecnología sin restricciones, legalización de latifundios, menos impuestos, etc.), en detrimento de la tierra y del medio ambiente, y en beneficio del enriquecimiento de los capitanes del agronegocio, cuyo único argumento es la contribución al PIB. ¿Cómo beneficia concretamente ese aumento del PIB a la población aparte de atraer dólares para el mercado interno (si es que esos dólares no se quedan en las cuentas bancarias que todos los agroindustriales mantienen fuera de Bolivia)?
Por todo ello, el corralito montado por la CAO a los dóciles candidatos fue una mala noticia para la democracia, contrariamente a lo que los políticos expresaron. De ahí la preocupación de organizaciones de la sociedad civil que hace mucho tiempo investigan estos temas, y que inmediatamente dieron a conocer sus reacciones, a contramano de las empresariales.
Un foro nacional organizado por el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), llevado a cabo en La Paz entre el 26 y 27 de junio con participación de pueblos indígenas y campesinos, resolvió solicitar a las autoridades electas en agosto, apoyo para la agricultura familiar, la gestión y prevención de los incendios, así como garantizar la seguridad y la soberanía alimentarias mediante prácticas sostenibles y “desarrollar estrategias para aumentar la resiliencia de las familias y comunidades frente a la crisis, fortaleciendo circuitos cortos de comercialización y la economía local”. El agronegocio piensa en exportar, mientras el país piensa en comer.
Mientras los tres candidatos daban las nalgas a la CAO, el foro “Desde el territorio con voz propia: Por una Bolivia sostenible e intercultural, hacia la transición ecológica justa”, demandó el “diseño e implementación de programas de apoyo técnico, financiero y comercial para fortalecer sistemas productivos en base a la agricultura familiar, agroecología, economía campesina e indígena”. Y en cuanto al medio ambiente, abogó por el “control de incendios, protección de bosques, sequías, biodiversidad, manejo sostenible del agua y adaptación al cambio climático” (todo lo que no le gusta al agronegocio).
En coincidencia con el foro de CIPCA, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP) exigió a los candidatos que incluyan en sus propuestas la agenda de los pueblos indígenas, cuyo eje central es el cambio del modelo extractivista por otro sostenible. El vocero de la organización, Alex Villca, considera que esa agenda es opuesta a la que acordaron los candidatos presidenciales en el foro de la CAO porque “la política económica basada únicamente en el extractivismo de recursos naturales, está llevándonos al colapso medioambiental, con la destrucción de nuestras fuentes hídricas, despojándonos a los pueblos indígenas de nuestros medios de vida, sin haber sido una real solución económica para nuestro país”. Clarito.
Una frase, pronunciada lamentablemente por Samuel Doria Medina, el candidato más “progresista” de todos (teóricamente ubicado en el centro social democrático), parece resumir el panorama sombrío que tenemos delante con el próximo gobierno (sea quien fuere). De un golpe de lengua Samuel les quitó la escalera y dejó colgados de la brocha a los ambientalistas que lo apoyan (que se han quedado sospechosamente callados): “Si en algún momento hay contradicción entre el medio ambiente y la producción, no voy a dudar de definir por la producción, porque eso es lo estratégico para el país”. Aclaremos que generalmente la visión “estratégica” de los empresarios privados se reduce a los próximos cinco o diez años, o en el mejor de los casos a su propio tiempo de vida. Jamás consideran a nuestro pequeño y frágil planeta, del que Bolivia es un apéndice importante por su naturaleza.
Tal parece que entre depredadores masistas y depredadores empresariales (ambos populistas conservadores), las nuevas generaciones no tendrán un futuro prometedor a mediano plazo. Mientras tanto, el reloj ambiental nos acerca cada día más a un punto de no retorno.





.jpg)